Obsolescencia programada, el motor del consumismo
De las cosas que estaban hechas para toda la vida a lo perecedero con fecha preestablecida. La industria detectó que vender calidad duradera no siempre puede ser lo ideal.
El cuartel de bomberos de Livermore, EE.UU. tiene colgando del techo una lámpara eléctrica encendida desde 1901. Leyó bien: encendida. Indudablemente por aquellos años todavía las cosas se fabricaban para durar toda la vida. Como era de esperar fue buena excusa para que todos los años, desde 1972, le celebran el cumpleaños con una fiesta y por supuesto tiene su página en Internet (http://www.centennialbulb.org).
El inventor del filamento fue Adolphe Chaillet, la lámpara se fabricó en Ohio en 1895 y no quedaron registros de la patente. Algo que a la luz de lo acontecido después, no suena tan raro y quizás fue ésta la primera víctima de la obsolescencia programada.
La primera mención de una lámpara eléctrica incandescente es en 1820 y Thomas Edison fue el primero que la patentó en 1880. Su lámpara duraba 40 horas y en poco años se llegó a las 2.500 horas, incluso hubo patentes que garantizaban las 100.000 horas de uso. Ninguna de estas patentes vio la luz, valga la contradicción.
En la Navidad de 1925 un grupo de empresarios se reunió secretamente en Ginebra y crearon el primer cártel mundial de fabricantes de lámparas. Su nombre fue “Phoebus” y reunía a los principales industriales de todos los continentes. Su misión era el intercambio de patentes, controlar la producción y sobre todo, controlar al consumidor para que compre lamparas con frecuencia. Para esto determinó que ninguna lamparilla incandescente podría durar más de 1.000 horas y se aseguró férreamente que esto se cumpliera. Pasaron los años y las multas para aquellos fabricantes que no cumplían con la meta programada, hasta que en 1940 después de una costosa ingeniería inversa, todos llegaron al objetivo. Por primera vez la obsolescencia se había programado.
El consumo de bienes y servicios es necesario para satisfacer las necesidades humanas. Pero cuando hay consumo excesivo o se compran productos sin reflexionar, deja de ser una conducta responsable transformándose en lo que denominamos consumismo. Un trastorno social de la cultura contemporánea que compromete seriamente los recursos naturales y una economía sostenible.
La obsolescencia programada fue uno de los factores coadyuvantes que motorizaron el consumismo en los principios de la era industrial.
Los años pasan pero las
mañas quedan
Algo similar pasó en 1940 cuando Dupont invento el náilon y viendo que las medias para mujer duraban demasiado deconstruyó la fórmula química para fragilizar la fibra.
En la década del sesenta, lejos de los furores del consumo de posguerra, aquí en Argentina las heladeras Siam bolita cumplían 30 años y todavía funcionaban. De la misma manera en los países que habían estado al este del muro de Berlín que no tenían exceso de materias primas para derrochar, todavía funcionaban heladeras y lavarropas fabricados varias décadas atrás. En 1981 Alemania Oriental presentó la lámpara Narva de larga duración pero el mercado occidental le dio la espalda. Después de la caída del muro el alto nivel de consumo llegó también a aquellos países y Narva pasó de las vidrieras a la vitrina de un museo.
Ya en 2003 y a pesar de que la conciencia ecológica se había transformado en un standard de responsabilidad social, la firma Apple saca al mercado el Ipod sin reemplazo de batería, es decir usar y tirar en 18 meses. La abogada Elizabeth Pritzker presentó una demanda colectiva de los usuarios que terminó forzando a la empresa a negociar y compensar a los clientes haciendo el cambio de batería y aumentando la garantía a dos años.
Muchas marcas de impresoras tenían -tienen aún hoy- una obsolescencia de cierta cantidad de miles de copias que al llegar a ese número un chip de bloqueo nos muestra un mensaje para enviar la máquina al service. Por supuesto todo está preparado para que la diferencia del costo de la reparación y adquirir una nueva sea el menor posible.
En pocas décadas el agujero de ozono, el smog, la contaminación de las aguas y el manejo de los desperdicios pasaron de ser de un discurso progresista a una realidad amenazante. La necesidad de generar una industria menos salvaje y más sustentable se impuso como una urgencia a prueba de hipocresías.
Internet y la revolución de las redes sociales funcionó como un disparador a dos puntas. Por un lado ayudó a multiplicar las computadoras y por ende los desperdicios tecnológicos, pero por otro nos enterábamos de que la basura que se generaba en el norte se escondía en algún lugar del sur; o un técnico con conciencia ambientalista subía a la red un programa para desbloquear una impresora o manuales de reparación de electrodomésticos.
Llegado a este siglo las dos tendencias comienzan a convivir. Las viejas costumbres luchan por demorar su caída, en el afán de seguir amortizando sus inversiones y estirando sus ganancias. Las nuevas corrientes, más sustentables, comienzan a avanzar desde la problemática cotidiana a la conciencia industrial. Por ejemplo, en Argentina se prohiben las bolsas de residuos en los supermercados pero también se homologa el permiso para fabricar una camioneta totalmente eléctrica a la fabrica Renault.
Nueva conciencia
Serge Latouche, economista y profesor de la Universidad de París viaja por el mundo explicando su defensa del sistema económico del decrecimiento, que propone reducir nuestra huella del despilfarro, sobreproducción y sobreconsumo. Insiste con vehemencia en que no se puede vivir bajo un concepto de crecimiento ilimitado en un mundo donde los recursos son limitados. Consumimos veintiséis veces más que en 1900 y no somos veintiséis veces más felices, concluye Latouche.
Pero no son sólo teóricos los preocupados por lograr un ambiente de consumo sostenible. Michael Braungart, químico y coautor de “De la cuna a la cuna”, propone que la industria debería fabricar imitando el ciclo virtuoso de la naturaleza donde el resabio de los procesos no son residuos sino nutrientes. Lo probó interviniendo en una industria textil donde los recortes de tela sobrantes se tenían que procesar como residuos tóxicos. Cambió cientos de tintes tóxicos por treinta y cinco anilinas biodegradables y hoy la tela es totalmente biodegradable y hasta se podría comer sin consecuencias.
Pero es Warner Philips descendiente de la dinastía holandesa de fabricantes de lámparas, el más conocido y paradigmático de los industriales con conciencia ecológica.
Warner, al contrario de su abuelo, diseñó una lámpara led que dura 25 años y está convencido que los negocios y la sustentabilidad es la única asociación posible para que perdure en el tiempo. Él cree que el cliente no tiene que comprar productos sino servicios, similar a un sistema de leasing. Sería algo como si la compañía de electricidad no sólo te vendiera el fluido eléctrico sino también los cables, las llaves y las lámparas.
Según Warner esto generaría una relación a largo plazo entre cliente y proveedor, ya que este se ocuparía de renovar los dispositivos según las nuevas tecnologías, y evitaría generar la necesidad de una pulsión de compra constante.
“Nuestra sociedad está dominada por una forma de crecimiento cuya lógica no responde a satisfacer nuestras necesidades, sino a crecer por crecer”.
“Producimos 50 millones de toneladas de basura electrónica al año y sólo se recicla el 24%. El resto va al tercer mundo”.
Cosima Dannoritzer
Datos
- “Nuestra sociedad está dominada por una forma de crecimiento cuya lógica no responde a satisfacer nuestras necesidades, sino a crecer por crecer”.
- “Producimos 50 millones de toneladas de basura electrónica al año y sólo se recicla el 24%. El resto va al tercer mundo”.










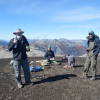















Comentarios