Estafas educativas
Por James Neilson
Con regularidad deprimente nos informan que de los miles de adolescentes que aspiraban a estudiar medicina o ingeniería en una universidad de cierto renombre novecientos o más no tenían la menor idea de lo que les aguardaba. Para humillación propia e indignación de sus padres, serían bochados. Igualmente desalentadores son los resultados de las encuestas que organizan los interesados en averiguar cuánto saben sus compatriotas. Parecería que en muchos casos es menos de lo que uno esperaría de un niño de cinco años.
Las deficiencias más notables tienen que ver con la cantidad de palabras que dominan. En un artículo publicado hace poco en el matutino porteño «Clarín», la escritora y educadora Angela Pradelli nos asegura que «las estadísticas dicen» que el vocabulario de un adolescente «oscila entre cuatrocientas y seiscientas palabras». ¿En verdad? Si realmente es así, dichos adolescentes merecerían el desprecio de ciertos animales. Según el naturalmente orgulloso cuidador de un chimpancé llamado Panbanisha que vive en Estados Unidos, el léxico del simio veinteañero ya supera las tres mil palabras, aunque por ser incapaz de articularlas se ve obligado a usar un aparato computarizado similar al del astrofísico parapléjico Stephen Hawkings. En este sentido, Panbanisha está peor parado que N'kisi, un loro de origen africano ya norteamericanizado que conforme a la BBC maneja 950 palabras cuyo significado entiende, además de poseer un fino sentido del humor.
Que la educación está en crisis en la Argentina no es ningún secreto. Exagerarán los que suponen que ya es inferior a la disponible para la élite del reino animal, pero no cabe duda de que en este ámbito fundamental como en muchos otros el país se halla entre los rezagados. Aunque en todas partes las presiones propias de una época democrática y por lo tanto igualitaria están socavando aquellos centros de excelencia que todavía sobreviven, la obra de demolición ha avanzado con más rapidez aquí porque los defensores de las viejas jerarquías denostadas por elitistas y clasistas son mucho más débiles que en Europa, América del Norte, Japón o China.
En tales lugares los reaccionarios convencidos de que la educación exige muchísimo esfuerzo han logrado demorar la caída de sus reductos aplacando a los atacantes con supuestas concesiones, simplificando hasta más no poder lo que es necesario saber para conseguir diplomas antes prestigiosos. Hace medio siglo un colegial británico deseoso de recibir un título preuniversitario en lenguas clásicas tuvo que traducir, sin diccionarios, algunas páginas de una obra literaria nada popular en latín ciceroniano y en el griego al estilo de Tucídides. En la actualidad su hijo o nieto tendrá el mismo título si es capaz de memorizar 450 vocablos latinos y 365 griegos. De más está decir que los únicos engañados por esta artimaña son los alumnos más ingenuos. En Oxford los eruditos siguen como sus antecesores de tiempos menos complacientes.
No sólo en Inglaterra sino también en otros países ricos, institutos modestos de enseñanza de diverso tipo se han visto rebautizados como universidades y se han multiplicado cursillos que tradicionalistas despectivos califican de «Mickey Mouse» por considerarlos apropiados sólo para el simpático ratón de Walt Disney. Si bien el valor pedagógico de tales «carreras» es limitado, por lo menos sirven para que, como corresponde en países democráticos, todos salvo los incorregiblemente atrasados pueden hacer valer su derecho a disfrutar de una educación universitaria.
Por lo pronto, los europeos, norteamericanos y japoneses, o sea, los habitantes del Primer Mundo, creen estar en condiciones de mantener sistemas mixtos en los que una minoría afortunada que entiende la importancia de estudiar con ahínco recibe una educación que es equiparable con la elitista de otros tiempos, mientras que la mayoría -aunque se resiste a reconocerlo y pocos serán tan irrespetuosos de la sensibilidad popular como para señalárselo- tiene que conformarse con una de segunda que, al fin y al cabo, podría ser mejor que nada.
Con todo, el arreglo así supuesto plantea muchos riesgos. Las embestidas constantes de igualitarios militantes que quieren poner la educación al servicio de su proyecto nivelador amenazan los centros de excelencia que aún existen, como Oxford, Harvard y algunas facultades de la Universidad de Tokio. Asimismo, el facilismo predicado por una cultura comercial triunfalista perjudica no sólo a los pedagógicamente inadecuados sino también a muchos que sí son talentosos, lo que tendrá consecuencias muy graves en el futuro cercano debido al resurgimiento impetuoso de China y la India, países que confían en su capacidad para derrotar a sus rivales en «la economía del conocimiento» merced a sus reservas inagotables de materia gris.
En el mundo occidental del que la Argentina es parte, las facultades menos perjudicadas por el movimiento de pinzas emprendido por la izquierda igualitaria por un flanco y por el otro por los comprometidos con el mercado son las científicas y las tecnológicas. Se pueden politizar la matemática, la física, la medicina y la ingeniería, pero no es fácil. En cambio, transformar una facultad de lengua, literatura, historia o, sobre todo, sociología en una especie de unidad básica o célula revolucionaria supone una operación muy sencilla. Como consecuencia, hoy en día la ciencia está pasando por un período de esplendor mientras que las humanidades están, como dicen, «en crisis».
Por ser la Argentina un país muy pobre, no puede darse el lujo de despilfarrar recursos escasos manteniendo el sistema educativo mixto que por motivos sociales y políticos se ha puesto de moda en el Primer Mundo. En todos los niveles tendría que concentrarse más en la calidad que en la cantidad, lo que no significaría abandonar a los presuntamente menos dotados a su suerte, como en efecto se hace, sino tomar medidas destinadas a asegurar que ningún joven que pudiera aprovechar una educación superior se vea privado de la oportunidad. Además de permitir -u obligar- a todos los jóvenes cumplir el ciclo secundario, convendría reemplazar el esquema engañoso del ingreso casi irrestricto favorecido por quienes se imaginan progresistas por otro basado en becas encaminado a privilegiar a los más capaces.
Por desgracia, no es demasiado probable que esto suceda. En la Argentina las formas de pensar que han causado daños graves pero así y todo tolerables en los países ricos han provocado estragos tan devastadores que repararlos podría resultar imposible. Sin bastiones educativos tan fuertes como las grandes universidades norteamericanas o europeas, el sistema argentino ha sido presa fácil para los que, con motivos que entendería muy bien el perro del hortelano español, se las han arreglado para bajarlo a su propio nivel. Aún más deletérea, si cabe, ha resultado ser la difusión por todo el territorio nacional de la cultura de la autocompasión propia de quienes se consuelan por lo dura que es la vida ya afirmándose víctimas de la maldad cósmica, ya aprovechando la voluntad de otros de entregarse a este sentimiento desmoralizante.
La educación no es meramente un derecho, un bien que les corresponde a «los dirigentes» repartir con espíritu equitativo. Es un deber y un desafío que cada uno tendrá forzosamente que enfrentar. De lo contrario seguirán contándose por decenas de miles los jóvenes que sueñan con ser médicos o ingenieros sin haber comprendido que no basta con querer algo para merecerlo. Lo que es peor, de tomarse en serio las estadísticas producidas por algunos investigadores, andando el tiempo muchos productos de las escuelas locales no sólo resultarán incapaces de competir de igual a igual con sus contemporáneos del resto del mundo humano sino que también se verían en apuros si tuvieran que competir contra loros y chimpancés.


















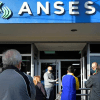







Comentarios