Rosebud
Volví. Cuarenta y cuatro años después. Tardé una década más que la vida de Alejandro Magno, o casi superé en un lustro toda la existencia de Roberto Arlt. En ese lapso no conquisté ningún país ni escribí nada parecido a “Los siete locos”; apenas me aventuré por algunos sitios como el de las letras, el del amor y sus reveses, el de la perpetuidad cambiante de los hijos. También vagué por parte del planeta, crucé mares, atravesé montañas, me fui al desierto, construí una casa sobre la arena; pero un día, como una flecha del tiempo que necesita reforzar su marcha hacia el blanco, regresé al impulso inicial, al momento supremo en que la cuerda del arco suelta la saeta. Volví. La tarde soleada y tibia le da más color a los árboles ya amarillos y raídos. Mientras el auto avanza por un camino largo de tierra en el que anduve durante tantos años, compruebo que la naturaleza es indiferente a nuestro paso, todo parece igual; aunque no lo es porque ha cambiado –como dice Machado– “el ojo que los mira”. Hay un olor poderoso a campo salvaje que permanece intacto y no se parece a ningún otro. *** Todo es muy intenso. Me debato entre ir y no ir a la casa en que nací, de la que tengo un recuerdo difuso patinado por los años y algunas fotos grises. Nunca quise volver a verla, quizás por miedo al desencanto, por no alterar esa construcción, que paciente, hizo la memoria en este tiempo, por no viajar por los canales de la sangre al embrión que fui. Me río porque hasta aquí llega la literatura, hay una situación similar, casi fantástica, pienso en “El viaje a la semilla” del cubano Carpentier. No quiero ir, pero… sí. Un amigo, en el calor de la charla comenta que su hijo trabaja en el sitio de mi niñez y tiene las llaves de la casa. En medio de la rueda del mate me levanté bruscamente y le pedí a Hernán que me acompañara. Recorrí en silencio el camino polvoriento hasta esa chacra. Desde la calle divisé el callejón por el que salí al mundo. Hernán, desde sus veinte años, no sabe que con sus llaves está abriendo también las puertas de mi infancia y del llanto. Cuento los pasos mientras me acerco y veo que de un lado ya no hay árboles franqueando el camino, ni el jardín cubierto de rosas (apenas queda como único testigo de aquel tiempo una palmera), tampoco está el parral ni el puentecito en el que me paraba junto a León, mi perro, casi tan alto como yo. La casa alba de las fotos es rosada ahora, y menos su frente, ha sufrido modificaciones. Acaricio con mis manos la puerta y las dos ventanitas de los costados. No están las macetas de mi madre ni sus plantas mutiladas por mis rabietas. Entro. ¡Qué chiquito era el viejo comedor! La cocina está cambiada, miro la piedra de la mesada y me veo en puntas de pie tomando la jarra con leche caliente que volcaría sobre mi cuerpo. La primera señal del dolor. Después recorro las habitaciones y casi no las reconozco. El piso ya no es de tierra. Tomo fotos, desesperado, buscando encontrar detrás de las capas de pintura aquel olor, aquella huella de un tiempo en el que la vida era un sol descapotado. Afuera ya no están ni la presa para el agua de los animales, ni las ciruelas amarillas, solo algunas cañas y pocos de los árboles de antaño. Me quedo en silencio, siento que piso un ombligo gigante. El niño que fui me mira con su camioncito desde el jardín, desde una ventana, desde el ciruelo, desde… Le tiendo la mano, solo tres pasos nos separan, me mira… me sigue mirando y luego se esfuma. “Rosebud”, digo y camino hacia la calle mientras Hernán me sigue, desconcertado.
Néstor Tkaczek ntkaczek@hotmail.com
Palimpsestos









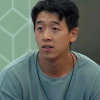














Comentarios