Somos animales (i)rracionales
El sesgo más famoso es el de “confirmación”: aunque nuestra creencia sea errónea, encontrar algo que la confirma da placer. Es una “droga” de la que es muy difícil no ser adicto.
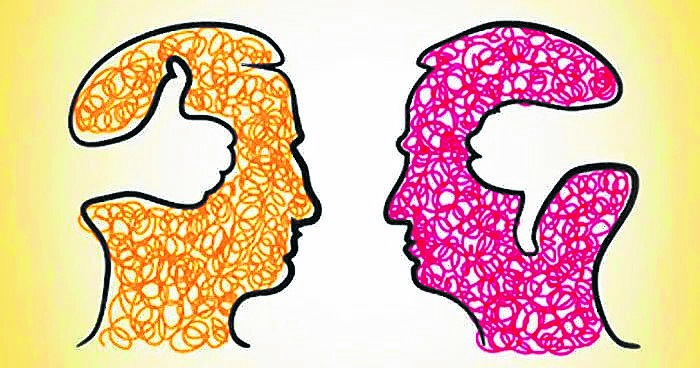
Somos animales racionales que usamos muy poco la razón. Es como si nos alegráramos de tener ojos que nos permiten ver el mundo, pero nos vendáramos completamente para no verlo más que unos pocos minutos por semana y el resto del tiempo viviéramos a ciegas. Aunque nos parezca una comparación absurda, de esa forma tan irracional usamos la razón.
Actuar de manera irracional, automática y emocional nos genera la mayoría de los problemas que vivimos cotidianamente. Tanto los que padecemos los individuos como las complejas sociedades en las que vivimos. Y si no lo habíamos notado antes, ahora -ante la pandemia y los estragos de todo tipo que está haciendo- no deberíamos dejar de notarlo.
Si bien algunos gobiernos actuaron mejor que otros, casi ningún gobierno occidental (ni ninguna fuerza de oposición dentro de nuestras democracias) tomó todas las medidas correctas. Y los pocos que actuaron de mejor manera todavía no tienen demasiado en claro cómo se sigue luego de padecer las consecuencias de las distintas formas de cuarentena que se han implementado. El desempleo en EE. UU. alcanzó al 15% de la fuerza laboral durante abril: es la mayor cifra desde la crisis de la Bolsa de Nueva York en 1929.
Razonar, pensar metódicamente y basar cada conocimiento en evidencia probada y confiable es muy costoso en términos biológicos y afectivos.
Esa masa de desempleados norteamericanos (que implica que unos 20.000.000 de personas se quedaron sin trabajo el mes pasado) no muestra todo el daño social que podrá ocurrir si la depresión económica se sigue profundizando. Y gran parte de los problemas que surgen hoy (tanto en lo económico como en lo sanitario) se deben a la imprevisión ante el avance de la pandemia a nivel mundial.
A pesar de que EE. UU. tuvo tres meses para preparar su respuesta ante la pandemia no los aprovechó para tomar ninguna medida racional: simplemente se sentó a esperar que los contagios con coronavirus sucedieran de miles. En los medios norteamericanos se sorprenden de que en la ciudad de Nueva York no haya suficientes materiales básicos para hacer pruebas, incluidos los hisopos de algodón y los reactivos más comunes. No hay suficientes respiradores ni salas de presión negativa ni camas de terapia intensiva. Ni siquiera hay suficientes camiones frigoríficos para transportar los cadáveres. No hay tampoco suficientes máscaras quirúrgicas, protectores oculares y batas médicas. El gobierno de la ciudad de Nueva York pidió desesperadamente que se usen capas de la lluvia como batas médicas. ¡En 2020, en una de las ciudades más ricas del planeta piden usar capas de lluvia para proteger a los médicos!
Somos racionales. Ya lo sabemos desde que los griegos, hace 2.500 años, comenzaron a preguntarse sobre las causas de los fenómenos naturales sin recurrir a los mitos y los dioses. Pero lo que no supieron comprender es por qué usamos tan poco esa habilidad que nos diferencia del resto de los animales. Esa cuestión quedó flotando durante más de dos milenios hasta que hace medio siglo una serie de investigaciones psicológicas y neurológicas sobre cómo tomamos decisiones nos comenzó a dar la respuesta.
Razonar, pensar metódicamente y basar cada conocimiento en evidencia probada y confiable (que antes debe buscarse, experimentarse y confirmarse) es muy costoso en términos biológicos y afectivos. Es mucho más fácil (y por lo general funciona) responder automáticamente ante los problemas. A lo largo de cientos de miles de años los homínidos que devinieron homo sapiens fueron aprendiendo a automatizar algunas respuestas que costaba pensar y así se fueron implantando en nuestro cerebro los llamados sesgos cognitivos. Porque eran útiles en una gran cantidad de casos y ahorraban mucha energía.
Está demostrado que el más famoso de los sesgos (el de “confirmación”, ese que nos lleva a creer en cualquier cosa que confirme nuestras creencias previas y a desechar todo lo que las cuestione) fue muy útil en la conformación de los primeros grupos de humanos que salían de caza o enfrentaban a grupos enemigos. Ponerse de acuerdo para actuar juntos era más importante que tener razón o decir algo verdadero. Y esa forma de “pensar” automáticamente ahora, cientos de miles de años más tarde, hace que cuando aceptamos el sesgo de confirmación (alegrándonos porque algo parece confirmar lo que nuestro grupo ya creía) se produce una descarga de dopamina en el cerebro que nos da una sensación placentera. Aunque nuestra creencia sea errónea, encontrar algo que la confirma da placer. Esa confirmación es una “droga” de la que es muy difícil no ser adicto.
Si uno sigue la información en los principales medios de todo el mundo o la mira en las cuentas de Twitter de cualquier posición política va a comprobar que toda corriente ideológica -de cualquier signo- cree que lo que está sucediendo confirma lo que ellos ya creían antes.
Somos seres racionales que estamos enamorados de la irracionalidad.
El sesgo más famoso es el de “confirmación”: aunque nuestra creencia sea errónea, encontrar algo que la confirma da placer. Es una “droga” de la que es muy difícil no ser adicto.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Comentarios