Melancólica fantasía de Ishiguro
“El gigante enterrado” es la novela con la que Kazuo Ishiguro volvió a las librerías a diez años de la edición de “Nunca me abandones”. Un libro con caballeros, dragones, viajeros en tierras extrañas repleto de fantasía, que puede desconcertar a sus lectores.
Ya no sorprende que Kazuo Ishiguro desconcierte a los lectores con un salto cada vez más audaz e imprevisible. Después de dos novelas etéreas escritas desde un lugar incierto entre la Inglaterra adoptiva y el Japón natal -“Pálida luz en las colinas” y “Un artista del mundo flotante”-, llegó “Los restos del día”, una historia engañosamente victoriana que le valió el Booker Prize y una versión cinematográfica de Merchant Ivory. Pero al recuento impasible de Steven, el mayordomo flemático que le dio fama repentina, le siguió “Los inconsolables”, la pesadilla kafkiana de Ryder, un pianista famoso que llega para dar un concierto a una ciudad sin nombre en algún lugar de Europa Central y se pierde en seiscientas páginas angustiantes de encuentros inesperados, dilaciones y desvíos.
Cinco años más tarde, “Cuando fuimos huérfanos” daba forma a la deriva del detective Christopher Banks por la laberíntica Shanghái de entreguerras con una vaga intriga policial, y hubo que esperar otros cinco para la magistral “Nunca me abandones”, en la que una historia de clones donantes de órganos con un aire tenue de ciencia ficción convertía el drama amoroso de Kathy en una parábola sutil sobre la fugacidad de la vida, narrada como las anteriores con un realismo oblicuo y penetrante capaz de desdibujar las aristas duras de los géneros y las alegorías.
Un hilo continuo, sin embargo, tensa el conjunto desde la primera novela. En el recuento difuso de la primera persona, llámese Etsuko, Masuji Ono, Steven, Ryder, Banks o Kathy, el pasado reprimido va aflorando de a poco, siempre a medias, en corrientes subterráneas que apenas rizan la superficie de la prosa imperturbable, engañosamente límpida, irrecuperable por algún motivo en las traducciones.
Diez años más tarde, el hilo vuelve a tensarse en “El gigante enterrado”, pero el giro es todavía más temerario, con un triple salto mortal genérico y retórico, de la Londres futurista de Kathy a la Britania desolada de Axl y Beatrice, una pareja de viejitos desmemoriados que salen en busca de un hijo perdido por motivos que han olvidado. Corre el siglo sexto o séptimo, el paisaje es el mismo en el que reinó el mítico Arturo y reinará más tarde Lear en las tragedias de Shakespeare, y hasta el género parece moldearse con las leyendas del Santo Grial, sólo que envueltas en la misma niebla que enturbia la memoria de britanos y sajones, pacificados después de años de luchas sangrientas.
Cuesta creerlo pero hay ogros desde la primera página y más tarde duendes y hechizos; hay un guerrero invencible que recuerda a Beowulf, un monje sabio en un monasterio ruinoso y un caballero del Rey Arturo ya viejo, que vaga de un pueblo a otro como Don Quijote, con una armadura herrumbrada y un caballo maltrecho. Hay pasadizos secretos, aldeas en llamas, persecuciones, luchas con espadas y hasta un dragón hembra moribundo, cuyo aliento parece haber sumido a la planicie en el olvido. También la novela parece avanzar en esa bruma melancólica, con apariciones que flotan en el aire por un momento como un sueño nítido y después se desvanecen, narrada por una voz por lo general distante, que interviene a veces y comenta los hechos desde un tiempo incierto: “Siento pintar semejante cuadro de nuestro país en aquella época, pero así eran las cosas”.
Y aunque la imaginería es la misma que la de “El señor de los anillos” y “Juego de tronos” no es el puro fantasy de Tolkien, ni el género remozado con un remix de batallas épicas, intrigas maquiavélicas y criaturas fabulosas. Más que en las sagas artúricas, de hecho, Ishiguro dice haberse inspirado en las historias clásicas de samuráis que leyó en la infancia y en la violencia seca de algunos westerns. Las peripecias se enrarecen con desvíos, sospechas y diálogos ambiguos al ritmo desacompasado de los viejitos, al punto de que hasta el último tercio es difícil saber a dónde lleva la aventura, qué hay detrás, qué busca. Lo que impulsa el avance en todo caso es el desconcierto, como si en el tapiz medieval las piezas no encajaran del todo, o dibujaran una figura alternativa que entra y sale de foco, una metáfora doble sobre la memoria y el olvido que sólo hacia el final se perfila.
También el juicio del lector se empaña o más bien queda en suspenso (¿qué es precisamente lo que está leyendo?), hasta que empieza a intuir que en las peripecias fantásticas se teje una forma de la alusión (esa especie de “sí, pero…”, según la fórmula sutil con que Marthe Robert describió las alegorías modernas de Kafka), que deshace la analogía apenas la propone y burla las semejanzas sin que por eso se borren. En el vacío histórico de un tiempo mítico del que no se guardan registros, Ishiguro fabula un manto de olvido que borra la carnicería de los caballeros legendarios del Rey Arturo y los reconcilia con los invasores, pero insinúa que la paz forzada no tardará en quebrarse con un baño más despiadado de sangre de los sajones.
Valiéndose del género que fraguó la leyenda y reverdece alegremente en las superproducciones fantásticas, “El gigante enterrado” desmantela la mitología británica con un argumento solapado que recuerda las tesis de la historia benjaminianas: bajo los prados verdes de la Inglaterra que nace hay un manto doble de cadáveres. Y si Ishiguro elige el vacío histórico de Britania tras la ocupación romana es para que la alegoría alcance también al Japón de posguerra, Francia, Alemania, Ruanda o Bosnia. En todas partes hay “gigantes enterrados” y la pregunta late hasta el final sin respuesta categórica: ¿es posible e incluso preferible olvidar, o lo reprimido tarde o temprano retorna?
Pero la alegoría gana en vibración y hondura facetada con otra que apunta en cambio a la memoria individual. Y aunque solo queda claro hacia el final del recorrido, la dirección doble de la metáfora siempre estuvo ahí, invisiblemente larvada desde el comienzo en la desmemoria de los viejitos, que entre ogros, guerreros y dragones, peregrinan en busca del hijo perdido, conversan, dudan, se consuelan, recuperan girones del pasado y prefieren borrar otros, sospechan que uno tendrá que seguir sin el otro si el velo se corre. El golpe es duro en las últimas páginas cuando las piezas del tapiz finalmente encajan y las distancias de pronto se acortan. La parábola dolida que está en el centro de la novela, si se quiere, se acerca bastante a ese drama descarnado de Michael Haneke, “Amour”, sólo que figurado con un arsenal retórico y genérico diametralmente opuesto. El realismo casi insoportable de Haneke es aquí la irrealidad del fantasy, los estragos de la vejez son los efluvios mágicos de un dragón, las heridas abiertas, enigmas de una aventura fabulosa. La imaginación lidia como puede con la materia viscosa del pasado, los dobleces del amor, la vejez y la muerte.









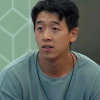

















Comentarios