Río Negro Online / opinión
Los sangrientos atentados contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad y, días después, en Bombay, actualizan la vital correspondencia epistolar que mantuvieron dos figuras notables de la primera parte del siglo XX: Albert Einstein y Sigmund Freud. Ambos se habían conocido a comienzos de 1927 en Berlín. Años después, durante el verano de 1932, Einstein le escribió a Freud a instancias de la Sociedad de las Naciones y de su Instituto Internacional para la Cooperación Intelectual, con sede en París. En este contexto nació una de las experiencias de debate-ético político más interesantes del siglo en torno de la guerra, a las formas autodestructivas y a la paciente construcción de la paz por parte de las instituciones políticas. Retomaron así la senda propuesta muchos años antes por Emmanuel Kant, y pensaron acerca de las condiciones para asegurar una paz duradera. Pero también indagaron y se preguntaron por el desencanto y el trabajo incesante de las burocracias sin alma. Einstein fue al grano e interrogó al creador del psicoanálisis: “¿Hay alguna manera de liberar a los seres humanos de la fatalidad de la guerra?” Esta era para él la pregunta más importante de las que se le plantean a la civilización, puesto que la fatalidad consiste en la aparición históricamente recurrente de la guerra, inexorable, casi con independencia de la voluntad de las personas. Einstein ya había dado para entonces muestras de su preocupación pacifista. Formaba parte desde 1922 del Instituto Internacional para la Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones. En 1925 había firmado junto a Gandhi un manifiesto contra el servicio militar y en 1930, durante su segunda estancia en California, hizo lo propio respecto del manifiesto de la Womens’ International League for Peace and Freedom en favor del desarme mundial. En su breve carta a Freud se define a sí mismo como una persona inexperta en temas psicológicos, que, no obstante, intuye que la matriz del problema debe buscarse en los “meandros de la vida de los instintos humanos”. Teniendo en cuenta esa dimensión apenas explorada pretende obtener respuesta en torno de si es posible dirigir el desarrollo psíquico de los seres humanos a fin de que éstos se vuelvan más resistentes a las psicosis del odio y de la destrucción. Años antes, en su obra titulada “El Porvenir de una ilusión” (1927), Freud se había referido a la agresividad inherente a la condición humana, dando por hecho que los impulsos hostiles resultan un elemento constitutivo de todos los miembros de la raza humana. Tal vez mucho más cercanos a la naturaleza de los hombres que los importantes esfuerzos destinados a su resistencia y control. A la hora de contestar su carta a Einstein, dejó en claro que desde su perspectiva hay algo que predispone a los seres humanos a la guerra. Y que este algo debe buscarse en el interior del vasto mundo pulsional analizado por el psicoanálisis. Ese universo, afirmó, se encuentra dividido en dos pulsiones fundamentales: las eróticas, que tienden a conservar y a unir, y las agresivas, que conducen a destruir y a matar. Entre una y otra el límite es muy lábil y su relación muy compleja. Ambos están presentes al mismo tiempo y se refuerzan recíprocamente, pero también están en conflicto y se excluyen mutuamente. Concluyeron que una de las soluciones posibles al fenómeno de la guerra es la “organizativa”. La cual radica en la fórmula contractualista que sugiere la conveniencia de construir un ordenamiento jurídico supraestatal capaz de imponer sus decisiones de forma coactiva. Coincidieron con Hans Kelsen en cuanto a que la soberanía de los Estados es el verdadero obstáculo al pacifismo jurídico. El camino a la seguridad internacional pasa, en consecuencia, por la renuncia sin condiciones de los Estados a una parte de su libertad de acción o, mejor dicho, de su soberanía. Y sostuvieron que es tarea del jurista y del político de construir la categoría “soberanía”, por cuanto allí reside el egoísmo posesivo generador de guerras y hostilidades internacionales. Sin embargo, la posición de Freud fue más allá: no puede confiarse el problema de la guerra exclusivamente a la reglamentación jurídica, porque la violencia reaparece incluso en las formas y prácticas del derecho. Reconoció que si bien no se puede impedir normativamente la realidad de la guerra, quizá su prohibición legal pueda hacer nacer, si no un principio de esperanza diferente, al menos una conciencia mejor. El encuentro entre aquellos dos hombres memorables se produjo en una Europa desencajada a raíz del dolor causado por la Primera gran Guerra. Esa frustración, pero también toda la que habría de seguirle luego a la historia de las sociedades y los individuos, revitaliza este diálogo y lo convierte en un clásico indispensable de la cultura de la paz.









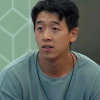

















Comentarios