La «ley de la selva»: choque de culturas en la Amazonia peruana
Los indígenas le han ganado por el momento la batalla al gobierno peruano. Después de llevarse los abucheos de la opinión pública, nacional e internacional, el Ejecutivo de Alan García terminó por derogar dos decretos que pretendían regular la explotación industrial a gran escala de la Amazonia del país, en favor de lo que los nativos defienden como sus derechos legítimos sobre los mismos territorios.
Pero el triunfo es relativo. Si bien el público en general se ha decantado en contra de la gestión de García, el mea culpa del Estado en la que es conocida paradójicamente como la «ley de la selva» ha sido tomado como un duro revés en algunos de los círculos más representativos del Perú.
En Lima y en otras ciudades de la costa, que acumulan la incipiente riqueza del país, lo ocurrido es visto a menudo como el siguiente capítulo de una lucha perenne e infructuosa, en una nación atrapada aún en los círculos viciosos del subdesarrollo.
«Fue un choque cultural». La explicación es una de las más desapasionadas en la capital peruana, donde la muerte de al menos 24 policías y 10 civiles en la ciudad selvática de Bagua, en el punto álgido de las protestas indígenas, ha calado hondo. «Gente ignorante, manipulada», es por otro lado un juicio más duro y no menos popular en la prensa más recalcitrante. Los indígenas quieren «adueñarse de una riqueza que pertenece a todos los peruanos», es otra consigna, alimentada por el temor a ver frenado de golpe el despegue económico.
Las cifras de los últimos años parecen darles la razón a los partidarios de la ley de la selva. En el 2008, Perú creció un 9,8%, en su séptimo año consecutivo de expansión económica. Y la plaza peruana empieza a ser reconocida internacionalmente, con citas de envergadura a las que acuden los grandes actores globales.
Y ahora las protestas. «Son como el perro del hortelano», dice Alan García sobre las fuerzas opuestas a su programa súbitamente filocapitalista, que «no come ni deja comer». Tras su triunfo electoral del 2006, García, quien presidió un primer gobierno catastrófico entre 1985 y 1990, prometió a sus votantes que «no los defraudaría», entre otras cosas, porque lo que le ocurriera en su segundo mandato sería el «epitafio para su tumba». Y ha cambiado. Tanto, que se ha ganado ya la enemistad confesa del socialista Evo Morales en Bolivia.
En la última entrega de esa peculiar pugna entre la «civilización» y la «barbarie» latinoamericana, el mandatario que antes quiso nacionalizar los bancos del país y se enfrentó sin tapujos al Fondo Monetario Internacional en los años 80, ve ahora como enemigo al «viejo comunista anticapitalista del siglo XIX», que después de ser «proteccionista» en el siglo pasado se ha disfrazado de «medioambientalista» en el XXI, para seguir frenando el desarrollo del Perú.
Desde su nuevo punto de vista, la terquedad de las comunidades campesinas indígenas impide ahora que unas 190.000 hectáreas de tierras fértiles en el país puedan empezar a ser productivas, en manos de las grandes empresas.
Como «izquierda caviar» o «caviares» a secas desacredita el nuevo capitalismo peruano a menudo a los círculos defensores del «Perú profundo» y, por extensión, a las ong y otros grupos extranjeros que han apoyado la causa indígena.
El término, infelizmente acuñado en los años autoritarios del régimen de Alberto Fujimori, apunta a aquellos que «comen manjares» como las huevas de esturión en su propia mesa, y a la vez lamentan que los demás pasen hambre. El epíteto sirve ahora también por ejemplo para los antropólogos locales que defienden la relación de los indígenas con sus tierras, invariable en todos los siglos de abandono por parte del Estado peruano.
«No vamos a retroceder», advertía sobre los que los nativos consideran como sus derechos Alberto Pizango, hasta hace poco presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), acusado de «sedición» por el gobierno y ahora exiliado en Nicaragua. Naciones Unidas les reconoce esos derechos. La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en el 2007, reconoce en asuntos como el de la Amazonia peruana el derecho de los pueblos vernáculos a ser consultados sobre el empleo de las tierras que habitan.
Pero aun si las protestas hubieran de verdad sido instigadas desde el extranjero, como ha sugerido Alan García con un guiño casi indisimulado hacia Venezuela y Bolivia, los mayores indicios de un problema casero podrían estar a la mano.
«Vemos pasar el gas por nuestras narices», dice por ejemplo un catedrático de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, sobre el proyecto de Camisea, que conduce los hidrocarburos de la sierra peruana directamente hacia Lima. «Y aquí no tenemos nada. Sí, es una queja», agrega. Ayacucho es la ciudad de la sierra sur en la que surgió el movimiento terrorista de inspiración maoísta Sendero Luminoso, a comienzos de los 80.
La sierra y la selva son las regiones más pobres del Perú, castigadas por siglos de atropellos. Después de Bagua, las protestas han llegado a lugares como Andahuaylas, cercana a Ayacucho, o Cuzco, la antigua capital inca. Varias zonas indígenas, como Puno en el Altiplano andino, pueden convertirse también en un polvorín, cada una con sus propios reclamos.
Hay que dejar de ser un «país en construcción», apuntaba hace poco otro diario limeño. Tarea pendiente para el gobierno de Alan García y su centrista Partido Aprista, uno de pretendida filiación socialdemócrata, con una histórica repercusión en las masas populares. Conseguir ahora su verdadera participación no sería un mal epitafio.
ISAAC RISCO (dpa)
ISAAC RISCO









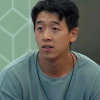

















Comentarios