La traición de los padrinos
Por James Neilson
La ideología nacional, por llamarla así, tiene raíces profundas. La convicción de que corresponde al caudillo repartir subsidios entre quienes de otro modo serían peligrosos se remonta al Imperio Romano de «pan y circo». Andando el tiempo, los sucesivos jefes criollos y sus vasallos han construido una pirámide clientelar enorme en la que en cada nivel el ingreso depende de la voluntad de quienes ocupan un lugar superior: si el caudillo máximo dispone de mucha plata, los gobernadores provinciales y sus secuaces pueden vivir muy bien -en Tucumán, por ejemplo, los legisladores locales percibían por lo menos 15 mil dólares mensuales- mientras que el derrame ayuda, aunque fuera muy poco, a sus inferiores, los empleados estatales. En cambio, cuando el líder no tiene dinero no hay forma de hacer que el sistema funcione. Sin nada para distribuir, los jefes provinciales se ven frente a rebeliones que no están en condiciones de asfixiar porque les falta dinero, sustancia que les es tan necesaria como el agua para los bomberos. En tiempos de sequía, los incendios no tardan en volverse incontrolables.
La mentalidad clientelista está tan firmemente arraigada en el país que parece imposible modificarla. La reacción mayoritaria ante el colapso que se produjo en la etapa final de la gestión de Fernando de la Rúa fue exigir al resto del mundo que mandara sin demora el subsidio que suponía habitual. La negativa del «mundo» a hacerlo provocó estupor: fue como si un gobernador rehusara pagar a sus empleados mientras alardeara en público tener más plata que cualquiera. Igualmente desconcertante ha sido la postura asumida por el FMI. Que haya «negociado» con dureza está bien -los políticos locales entienden que es preciso guardar las formas-, pero que haya insistido en que la Argentina no se limita a formular las promesas rutinarias ha motivado muchísima indignación. ¿No comprenden los técnicos del FMI que en un mundo globalizado les incumbe asegurar un buen pasar a sus clientes, entre ellos la Argentina? Según parece, son tan estúpidos que no lo comprenden en absoluto.
En un mundo clientelar, los jefes -como los padrinos mafiosos- son respetados mientras cumplan su deber de cuidar a sus dependientes: en primer lugar, a sus propios familiares, después a los amigos y entonces a los operadores partidarios, punteros, matones y otros hasta llegar a la gente «humilde» que aporta a la causa llenando plazas y votando en favor de la lista de su benefactor. En cuanto los jefes dejen de cumplir, son despreciados por traidores. Incluso el clientelista más grande, Juan Domingo Perón, perdía el apoyo de «los humildes» cuando los pasillos del Banco Central ya no estaban abarrotados de lingotes de oro. Las manifestaciones de repudio callejeras, los escraches, los gritos de que se vayan todos y así por el estilo estallaron en el momento en el que dinero contante y sonante dejó de fluir por los tubos de la maquinaria clientelar. Asimismo, el avance por suerte no muy impresionante de Adolfo Rodríguez Saá es fruto de su astucia al actuar como el vocero grandilocuente -una versión de aquellos gordos que baten bombos en disturbios protagonizados por estatales furiosos- de una clientela defraudada que atribuye la no llegada de sus ingresos a la perversidad de sus jefes, los que en estos tiempos de la globalización viven en Washington. ¿Qué otra explicación podría haber de la caída en la miseria de tantos millones de personas?
El clientelismo es universal, pero en ciertos países -la Argentina, Venezuela, las dictaduras petroleras árabes- se ha desarrollado hasta tal punto que todo lo demás le ha quedado subordinado. Siempre y cuando haya una fuente de ingresos adecuada, propenderá a consolidarse, pero de cerrarse dicha fuente, no puede sino morir de inanición. ¿Qué sería de Arabia Saudita o Kuwait si nadie quisiera comprar su único producto? La arena pronto cubriría las ciudades y sólo los beduinos sabrían cómo sobrevivir. Para Venezuela, la reducción, aunque sea pasajera, del precio del petróleo es siempre un desastre porque venderlo es lo único que sabe hacer. Por fortuna, la Argentina posee una economía un tanto menos rudimentaria que la venezolana o la saudita, pero así y todo sus dirigentes se las han arreglado para depender demasiado de los ingresos de la venta de productos naturales y de las inversiones especulativas de quienes por algún que otro motivo creen en el porvenir del país. Ya que pocos prevén un futuro de esplendor, los víveres se han visto cortados.
Buena parte del país se formó en el marco del clientelismo con el resultado de que no es «viable» a menos que el mecanismo así supuesto siga funcionando. ¿Qué podrían hacer los catamarqueños, riojanos, tucumanos, formoseños, correntinos y tantos otros para ganarse la vida? Algunos, como los chacareros, pescadores, fabricantes de bienes y los que suministran servicios útiles estarán en condiciones de subsistir, si bien a un nivel decimonónico, porque no se han acostumbrado a depender de la red clientelar creada por los políticos y sus allegados, pero hay muchos que no podrán reciclarse. Lo mismo que sus abuelos y sus padres, siempre han confiado en que el señor feudal local, que será amigo del gobernador y del gran jefe en Buenos Aires, los ayudará a superar los contratiempos a cambio de su «lealtad». Se trata de la clase de gente que regularmente vota en favor de caciques que los han recompensado manteniendo a sus distritos, y por lo tanto a los habitantes, hundidos en la pobreza tercermundista.
El clientelismo sistemático depaupera no sólo por ser intrínsecamente parasitario sino también porque suele impedir que prosperen emprendimientos productivos que, de consolidarse, tenderían a reducir el poder y prestigio del cacique. No es que éste tratará de prohibirlos, aunque a menudo los burócratas inventan tanta papelería incomprensible que logran asfixiarlos o mantenerlos en la semiclandestinidad donde al jefe le será fácil chantajearlos. Es que ofreciéndoles créditos blandos y contratos favorables procurará incorporarlos a su propio «aparato», convirtiéndolos de este modo de empresarios auténticos en cortesanos indiferentes hacia la eficacia, la productividad y otras novedades características del capitalismo internacional. Por estos motivos, es inconcebible que surjan en Catamarca, digamos, pymes comparables con las que abundan en Veneto o Emilia-Romagna y que han hecho de Italia una máquina exportadora formidable.
Sería poco razonable esperar que un empleado público tucumano o correntino aceptara mansamente que en vista de que el país está en bancarrota tendrá que aprender un oficio muy distinto o resignarse a ser un desocupado. Nada en su experiencia lo ha preparado para enfrentar una situación así. Para colmo, por ser la Argentina un país de cultura radicalmente clientelista, políticos, intelectuales, clérigos y los personajes que filosofan sin cesar en las radioemisoras y canales de televisión insistirán en que es víctima de una maldad tremenda contra la cual hay que luchar. Sería igualmente excesivo pedirle a la «clase política» nacional que reaccionara ante el derrumbe aceptando que el clientelismo que ha estado con nosotros desde hace tantos años que los más lo creen el único sistema natural o, como prefieren formularlo, «humano» no volverá y que, por su condición de «dirigentes», les corresponde remplazarlo por un orden menos anticuado. Al igual que los empleados públicos de las provincias arruinadas del interior, los políticos se sienten totalmente desbordados por lo que ha sucedido. Desconcertados y desorientados, lo único que se les ocurre hacer es intentar mantener funcionando lo que aún queda del sistema con la esperanza de que un día muy pronto reaparezca el dinero, aquellos «dólares frescos» con los que sueñan.
Estos políticos, y son muchos, además de los millones que comparten su mentalidad, se asemejan a los miembros de ciertas tribus de la isla de Nueva Guinea. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses primero y los anglosajones después construyeron pistas de aterrizaje que, gracias a la llegada de aviones repletos de armas, tiendas de campaña, alimentos y otras cosas, se transformaron en cornucopias asombrosas. Terminada la guerra, los ejércitos se fueron y con ellos los bienes que habían necesitado, pero los nativos, que creyeron haberse enterado del secreto de la prosperidad, decidieron emularlos construyendo sus propias pistas y poniéndose a esperar el regreso de los aviones mágicos. Según dicen algunos, todavía siguen esperando, presagiando de este modo el destino de los que imaginan que aun cuando no cambie nada significante en la Argentina la economía logrará recuperarse para que el país vuelva a «la normalidad».







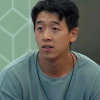


















Comentarios