Un viaje solidario por rincones olvidados de la Patagonia
En lo más alto de Villa Llanquín hay personajes que viven aislados, con sus animales, y que precisan cada vez más la ayuda del otro. Llegar hasta ellos no es tarea fácil.
Doña Matilde no sabe qué edad tiene. Cuenta con nostalgia que siendo niña la llevaron a la escuela del paraje de Villa Llanquín, con la promesa de que podría estudiar. Pero la palabra empeñada quedó en el olvido y terminó cuidando a unos nenes en una casa ajena.
Los años pasaron y Doña Matilde no pudo estudiar. “No sé leer ni escribir”, explica con timidez, en voz baja, mientras se acurruca cerca de la cocina a leña. En toda su vida, esta mujer delgada, de rostro y manos curtidas, solo aprendió a trabajar.
Hace trece años regresó al campo donde había vivido con sus padres. Llegó con sus hijas más pequeñas. Sin nada. Dejó Bariloche, donde quedaron sus hijos mayores.
Cuenta que la vida de la ciudad no era para ella. Por eso, un día retornó a Arroyo Seguel, distante a más de 50 kilómetros de Bariloche. Allí no hay caminos, solo cañadones y cerros que peina sin pausa el viento de la Patagonia.

Pero eso no detuvo su ímpetu. Con voluntad de hierro, Matilde Chañape construyó, con la ayuda de sus hijos, una humilde casita en la parte alta de una loma. “Me gusta acá”, dice la mujer de pocas palabras. “Me vine hace trece años, así”, relata y extiende las palmas de las manos descubiertas. “No había nada acá”, afirma. Su hijo Mario la acompaña desde hace cuatro años porque sus hijas crecieron y emigraron a la ciudad. El joven está parado en la entrada de la puerta y observa.
Una enorme piedra se ubica a pocos metros, como si tratara de arropar a la casita, a la que se accede por un sendero empinada.
Hasta ese punto enclavado entre cerros, un grupo de voluntarios llegó con donaciones que habían recolectado de manos solidarias. Vanesa Domínguez y su esposo, Diego Vera, habían visitado el 27 de abril pasado ese rincón olvidado, aunque en esa ocasión no encontraron a Matilde. Tampoco a su hijo.
El recorrido

Cuentan que dejaron las donaciones en la puerta de la casa y se retiraron, acompañados de Pablo Barrientos, empleado del ICE de Parques Nacionales y del agente sanitario Ernesto Rosas.
La campaña sumo en esta oportunidad a Alejandro Micocci y Camila Brea, que llegaron desde Bariloche. Río Negro acompañó a los voluntarios.
El grupo salió el miércoles por la mañana desde Villa Llanquín. Los primeros kilómetros se hicieron en camioneta por un camino de tierra estrecho que avanza bordeando desde lo alto el caudaloso río Limay.
La casa de Susana Painequeo es una de las primeras paradas. La mujer sale al encuentro de Vanesa y Diego. Viste una musculosa en una mañana donde la temperatura roza los cero grados. Está sin trabajo desde que la hostería de Villa Llanquín cerró porque se cortó la temporada de pesca por la pandemia del coronavirus.

Vive sola con su hija pequeña. Pero no se queja de la situación. “El paisano siempre se la rebusca”, asegura, mientras se despide del grupo.
La expedición solidaria avanza y se interna en un camino que cada vez se hace más angosto. No se puede avanzar más en la camioneta y la única opción es caminar. El grupo carga los módulos en las mochilas y emprende el viaje por un camino de tierra, cercado por un manto de coirones y neneos secos, que florecen en diciembre.
El grupo se interna en la estepa patagónica con la imponente piedra Guacha como testigo silencioso.
A medida que se avanza, el camino se pierde y solo queda una huella. La brisa roza los colliguays verdes que contrastan con el resto de la vegetación baja.
Las formaciones rocosas que emergen de la tierra reciben al visitante al entrar en Arroyo Seguel. El paso del tiempo y la erosión esculpieron esas piedras que adquieren formas sorprendentes y le dan un aire de lugar encantado. A lo lejos se observa como un coloso el cerro Tronador. En ese rincón no hay señal de celular.

A los pocos kilómetros de andar, se observan pequeñas pilas de leña. “Julito junta leña en el camino y después la lleva a su casa”, explica Diego, nacido y criado en la zona.
Un viejo conocido
Uno de los destinatarios de la cruzada solidaria es justamente Julio Flores, que regresó al campo donde había nacido a finales de noviembre pasado tras pasar un tiempo en el Hogar Emaús de Bariloche.
Un grupo de voluntarios le construyó la casita donde vive. Un principio de incendio y el viento lo habían dejado sin nada. Solo las paredes de la antigua vivienda de su familia habían quedado en pie.

Diego y su esposa lo visitaron dos veces semanas atrás. La anterior había sido con otros voluntarios, porque le llevaron una salamandra para calefaccionarse.
El ladrido de un perro avisa que la casita de Julio esta a unos pasos. Desde la huella no se ve. “¡Colita!”, le gritan Diego y Vanesa. El cachorro se acerca y cuando reconoce a los visitantes se tranquiliza.
Julio sale de la pequeña casilla de madera y chapas de zinc. Saluda afectuosamente a los visitantes. Está delgado. Bajó varios kilos desde que retornó al campo que era de sus padres, que murieron. Desde ese momento, vive solo. Su perro es su única compañía.

Antes de tener la salamandra, Julio se calentaba, tomaba mate y cocinaba en un fogón junto a una piedra, que no tiene ningún reparo.
El sitio donde habita está casi rodeado de formaciones rocosas. “Conozco todas las piedras. Tienen vida”, sostiene. “Soy loco de las piedras. Tengo que tener una piedra al lado, si no estoy loco”, comenta, sonriendo. Julio recibe las donaciones amablemente y las guarda. El invierno aún no empieza y será crudo como siempre.
Diego lamenta la humareda que sale de la salamandra. Inspecciona el caño y concluye que es muy angosto. Habrá que hacer otra visita para solucionar ese problema antes de que venga la nieve. “A Julio a las seis de la mañana lo van a encontrar tomando mate y escuchando chamamé”, advierte el hombre de barba canosa y tupida y ojos marrones. Vanesa lo mira incrédula.
Julio afirma que tiene 67 años y que nació el 29 de julio. Eso explica su nombre. “Solo soy feliz”, sostiene.

El grupo debe seguir. Aun quedan varios sitios por recorrer. El sonido del cauce del arroyo Seguel indica por donde avanza la huella sinuosa entre el terreno abrupto. Una manada de chivas busca alimento casi en la cumbre de los cerros. Se desplazan por el terreno escabroso, sin problemas. Hasta esos lugares Doña Matilde trepa para cuidar sus animales, destaca Diego, que la conoce desde chico.
Falta poco recorrido. Hay que remontar un loma para llegar. Mario sale al encuentro de los visitantes. Saluda con cordialidad e invita a pasar. Su madre desciende con una agilidad llamativa desde la parte más escarpada del patio y se acerca al grupo.

Vanesa y Diego se acercan a saludarla. La mujer observa con cautela a los desconocidos. Minutos después, invita a pasar.
Vanesa le explica el motivo de la visita y deja las donaciones sobre una mesa. El interior de la casita es oscuro. Apenas entra un poco de luz natural por una ventana pequeña. Doña Matilde invita cordialmente a sentarse al lado de la cocina a leña.
Con el paso de los minutos, la mujer entra en confianza y relata el sacrificio que hizo para levantar su hogar. “Trajimos toda la madera al hombro”, asevera. Sus hijos la ayudaron. Gran parte del extenso sendero que lleva hasta su casa lo hizo ella. “A pala tuvimos que hacer el camino, pero fue difícil porque hay mucha piedra”, rememora.

El trabajo
Los días son siempre iguales para Doña Matilde. Cuenta que desayuna café, a veces con leche porque no le hacen bien los lácteos. Tampoco toma mate porque le causa malestar. Dice que con el desayuno sale al campo a recorrer los cerros para cuidar a sus animales. No lleva nada para almorzar.
“Tengo que cuidar las chivas de los zorros”, destaca. “Son dañinos porque matan por maldad. En cambio, el puma solo mata para darle de comer a sus crías”, aclara. Los cuatreros también abundan por estos tiempos en la zona.

Viaja a Bariloche para comprar sus alimentos para el mes. Su hijo que vive en la ciudad la acompaña. “Cruzo por acá –indica– por el medio de los cerros hasta donde doña Orfelina y, después, salgo a Villa Llanquín”, describe. Regresa con su mochila cargada de cosas por el mismo sendero.
No tiene forma de comercializar la lana de sus chivas, que se echa a perder cada temporada. Nadie se ocupa de ese tema en la comisión de fomento de Villa Llanquín. Su único ingreso es una pensión que recibe por madre de 7 hijos.
Cuando menciona a su hijo Santiago le brillan los ojos. “Él es mi regalo”, destaca. “Nació en marzo, como yo”, aclara.
La mujer afirma que ya tienen la madera y que Santiago se comprometió a construir con ella la nueva casa, mucho más abrigada. Pero habrá que hacer la misma travesía que hizo hace 13 años transportando a pulso todos los materiales.
El grupo se despide y emprende el regreso. Son varios kilómetros de caminata hasta el sitio donde quedó la camioneta. El frío congela las manos.
Doña Matilde se despide porque tiene que salir a recorrer los cerros para proteger sus chivas. Su hijo tiene otras actividades pendientes.
La mujer desciende la loma y camina a paso firme hacia el cañadón, donde se pierde. Allí donde las nubes casi rozan las formaciones de piedra que se elevan sobre la tierra. Doña Matilde recién comienza su recorrida. Volverá a su casa, cuando el sol comienza a ocultarse detrás de la Cordillera de los Andes.
“A mí no me es indiferente el otro”, dice Vanesa
Villa Llanquín es un paraje rionegrino silencioso que está ubicado a unos 40 kilómetros de Bariloche. El río Limay lo separa de la ruta nacional 237 y de la provincia de Neuquén. Es conocido por la emblemática balsa La Maroma, que utilizan los pobladores para sortear el río.

Vanesa Domínguez y su esposo Diego Vera viven desde hace 5 años en ese lugar, con sus tres hijas. Nada es fácil para ellos por estos días de pandemia.
Los dos están sin trabajo. Pero eso no impide que piensen en ayudar a otras personas en medio de la crisis.
Vanesa explica que ayuda porque sabe lo que es enfrentar momentos difíciles. “En ciertas situaciones de mi vida la he pasado mal, sin trabajo como ahora, pero hacer estas cosas me sacan del foco, en ponerme en lugar de que estoy mal”, relata.
“Deseo que algo bueno salga de todo esto, porque en los momentos difíciles me sentí sola, y a mí no me es indiferente el otro”, afirma. “Me comprometo con algo y me gusta cumplir y mi corazón al menos está tranquilo”, sostiene la mujer.
Diego es nacido y criado en Villa Llanquín. Conoce desde pequeño a las personas que viven solas en esos rincones olvidados. Por eso, cuando habla de esos antiguos pobladores lo hace con cariño.

Por eso, cuando pasaron a dejar la ayuda a la casa de doña Rosalía Marín describió con detalle cómo la mujer trabajaba la tierra. Hoy, la antigua pobladora de Villa Llanquín tiene 90 años y de las plantaciones de papas del siglo pasado solo queda el relato. La anciana saludó con afecto a Diego, que le habló fuerte al oído. Doña Rosalía hilaba un ovillo de la lana de sus propias ovejas. Es lo único que puede hacer, porque tampoco puede tejer.
Vanesa cuenta que Diego hizo la primaria con sus hermanas en la escuela hogar del paraje. A veces internado porque sus padres trabajaban en la estancia. Para cursar la secundaria tuvo que mudarse a Bariloche. Otra realidad.

Tras finalizar los estudios, Diego se dedicó a trabajar, sobre todo, en el campo. Pero desde hace varios meses está desempleado y además sufrió un accidente laboral del cual aun no se recupera por completo.
“A Diego le gusta Villa Llanquín, es su lugar y lo recuerda como la mejor infancia y me acompaña en mis locuras”, explica.
Vanesa cuenta que la recorrida solidaria finalizó el miércoles a las 20 y continuó el jueves porque visitaron el paraje Chacay. “En total entregamos diecinueve módulos en zona rural”, afirma. Las donaciones se hicieron a partir de la solidaridad de varias personas.













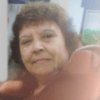















Comentarios