Arthur Miller, Premio Príncipe de Asturias
Por Carlos Fuentes
Existe una fotografía de varios miles de parisinos marchando por la Rue Soufflot hacia el Panteón el día de la inauguración del presidente de Francia, Francois Mitterrand, en mayo de 1981.
Entre la multitud, destaca un hombre más alto que cualquier otro. Quienes lo conocen pueden identificar con facilidad a Arthur Miller, la cabeza descubierta en la tarde tormentosa, el impermeable arrojado sobre un hombro, los anteojos firmemente colocados en el perfil digno de las monumentales esculturas presidenciales del Mount Rushmore.
O como dice William Styron: -Arthur Miller es el Abraham Lincoln de la literatura norteamericana.
Pero la gran altura física de Miller, me dije a su lado aquel día de mayo en París y lo repito este día de octubre en Oviedo, sólo es comparable con su enorme altura moral, política y literaria.
Nada lo ha rebajado. Ni la tragedia personal. Ni el desafío político. Ni la moda intelectual.
Yo crecí en los EE. UU. en los años «30, ese «valle sombrío» como lo ha llamado el historiador británico Piers Brendon, la década cruel en la que los conflictos ideológicos, las políticas económicas y la condición misma del ser humano entraron en una profunda crisis.
Entre el crack financiero del «29 y el estallido de la conflagración mundial del «39, las respuestas a las crisis fueron remedios peores que la enfermedad: regímenes totalitarios, militarismo, cruentas guerras civiles, violaciones del derecho y de la vida, lasitud e indiferencia democráticas…
La gran excepción fueron los Estados Unidos de América. El presidente Franklin Delano Roosevelt y la política del Nuevo Trato no tuvieron que acudir a medidas totalitarias ni a supresión de libertades para afrontar los desafíos del desempleo, la crisis financiera, la pobreza de millones de ciudadanos y la quiebra de miles de empresas.
Roosevelt y el New Deal acudieron a lo más preciado que tienen los Estados Unidos: su capital social, su dividendo humano. El país fue reconstruido con su potencial humano y social, pero también gracias al impulso dado a las artes y, muy particularmente, a las teatrales.
En este mundo se formó Arthur Miller y ése su perfil de Mount Rushmore es también el de una era en la que la gran nación norteamericana depositó su confianza en la fuerza de trabajo del pueblo y actuó con la energía y la justicia que se dan cuando, como entonces, los ideales y la práctica se unen.
Más tarde -o cada vez que- los Estados Unidos han divorciado los ideales de la práctica -cuando sus gobernantes han dicho que los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses- cuando sus mandatarios han afirmado que los Estados Unidos «son el único modelo superviviente del progreso humano», excluyendo al resto de la humanidad -es decir, a todos nosotros- yo vuelvo la mirada a Roosevelt, al Nuevo Trato y al teatro eterno de Arthur Miller, altísima representación artística de una política humana de inclusión permanente, de fraternidad que se reconoce a sí misma abrazando a los demás y diciéndoles: -Ustedes, los demás, nunca serán los de menos.
Cuando mi fe en la gran nación norteamericana se resquebraja, me basta voltear la mirada hacia Arthur Miller para renovarla.
Miller es universalmente admirado en México y en toda Hispanoamérica.
El se enfrentó al senador McCarthy, que con el pretexto de combatir al comunismo duplicó las prácticas de stalinismo: la delación, los juicios amañados, la destrucción de vidas, familias, reputaciones, carreras.
El se enfrentó a los senadores McCarran y Walter que le retiraron el pasaporte, como si el ejercicio de la crítica fuese una traición a la patria.
Los senadores han sido olvidados.
Pero su amenaza debe ser recordada.
El horizonte del siglo XXI se abre con sombríos nubarrones de racismo, xenofobia, limpieza étnica, nacionalismos extremos, terrorismo sin rostro y terrorismo de Estado, hegemonías arrogantes, desprecio del derecho internacional y sus instituciones, fundamentalismos de variada especie…
¿Qué subyace todos estos peligros?
No el eje del mal, sino el mal de la intolerancia y el desprecio hacia lo diferente.
Sé como yo, piensa como yo, y si no, te atendrás a las consecuencias.
La espléndida obra teatral de Arthur Miller, toda ella, es una propuesta humana incluyente, un llamado a prestarle atención y darles la mano, precisamente, a quienes no son como tú y yo, a los hombres y mujeres que, gracias a su diferencia, completan nuestra propia identidad.
Reconocernos en él o ella que no son como tú y yo.
Quizás esta voluntad, expresada en términos de conflicto dramático, sea el sello común de los dramas de Miller.
«Todos mis hijos», «Las brujas de Salem», «La muerte de un viajante», «Panorama desde el puente», «Después de la caída». Arthur Miller nos ha hecho sentir que los dilemas de los hombres y mujeres de Norteamérica son nuestros, compartidos por un mundo al que Miller le dice: «También hay una América herida en su humanidad, como lo estáis todos vosotros, nuestros hermanos».
En «La muerte de un viajante», Willy Loman nos habla trágicamente desde el abismo de una creciente separación entre ser y no ser, tener y no tener, pertenecer o no pertenecer, amar y ser amados.
Digo «trágicamente» y aludo así a Miller no sólo como heredero del teatro de situaciones de Ibsen, sino del teatro de catarsis de Sófocles. En verdad, los conflictos humanos y sociales del teatro de Miller se sustentan en una visión trágica renovada que nos dice: No nos engañemos. No vivimos en el mejor de los mundos posibles. Nos incumbe recrear una comunidad humana, una ciudad digna de nuestras mejores posibilidades como criaturas de Dios.
Sabernos falibles para sabernos humanos para sabernos solidarios. El teatro de Arthur Miller posee el poder trágico de convertir la experiencia en destino y el destino en libertad.
William Styron dice que Miller es un Lincoln de las letras.
Yo digo que es un Quijote en el gran escenario del mundo, probándonos, una y otra vez, que los molinos son gigantes y que la imaginación humana, si no puede por sí sola cambiar al mundo, sí puede, siempre puede, fundar un mundo nuevo y, con esperanza, un mundo mejor.
Felicidades, Arturo por este merecidísimo Premio «Príncipe de Asturias», junto con un homenaje profundo y emocionado a tu maravillosa compañera desaparecida del mundo físico, pero no del mundo del amor, Inge Morath.








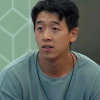


















Comentarios