Vamos al grano
En un país presidencialista como el nuestro, la llamada «gobernabilidad» se acentuó con la reforma constitucional de 1994, que dio al titular del Poder Ejecutivo, jefe supremo de la Nación según el inciso 1 del artículo 99, la facultad -propia del Congreso- de dictar leyes «por razones de necesidad y urgencia», salvo en materia penal, tributaria, electoral o concerniente al régimen de los partidos políticos. Supuestamente, para dar una imagen de que es algo más que la decisión de una sola persona, el texto dice que tales decretos «serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de gabinete de ministros». Es claro que si un ministro se niega a firmar, el decreto carece de entidad, pero la solución es muy sencilla: el presidente echa al rebelde y nombra a otro más disciplinado. El ministro, al fin de cuentas, no es más que un secretario del presidente.
A partir del citado artículo 99, la Constitución define, en ocho artículos y 33 incisos, las atribuciones del Poder Ejecutivo. Son, por así decirlo, abundantes, a tal punto que pueden servir de sostén a la afirmación de que el gobierno es el presidente. Por eso es quien, mediado por el jefe de Gabinete, ejerce «la administración general del país».
Ahora vamos al grano, no sólo por usar una metáfora sino porque de eso se trata, de la producción de granos y de la pelea por la renta agraria, que forma parte de la historia del país y se agudizó como nunca antes desde el 11 de marzo de este año. No fue una ley, ni siquiera un decreto, sino una resolución del ministro de Economía Martín Lousteau que fue y ya no es -la número 125 del infausto 10 de marzo del 2008- la que precipitó el desquicio en el que se encuentra hoy el país.
Es sabido que la Argentina es un país difícilmente gobernable. Lo que dice la Constitución sobre que el presidente es el jefe supremo de la Nación no hay que creérselo a pie juntillas. Tampoco hay que creerse fuerte por la legitimidad que da el triunfo electoral: sin contar a los derrocados por golpes militares cuya legitimidad era cuestionable porque el peronismo estaba proscripto, no se puede dejar de ver que Alfonsín y De la Rúa, electos en comicios inobjetables, debieron abandonar el poder antes de tiempo.
El país está desquiciado. El orden natural que determina el funcionamiento de la economía se está perdiendo. No voy a entrar en detalles porque en todos los medios hay abundante información, la suficiente como para saber que ese orden, montado sobre un trípode formado por el productor, el transportista y el consumidor, se ha quebrado. Y no es sólo eso, porque lo que sucede también daña el alma, hace mal.
Lo peor es que uno se viene bancando el desmadre desde hace ya más de tres meses y tiene la sensación de que a esta altura ya no le importa nada a nadie. La ley, por ejemplo, ha venido a ser algo que se pone y se saca, a gusto del consumidor. Después de los piqueteros, los productores agropecuarios vieron que cortar las rutas era un buen instrumento para luchar contra las retenciones, y lo hicieron. Esa medida afectaba a muchos, en particular a los camioneros independientes -que no son los proletarios de Moyano- que eran los más perjudicados porque sólo a ellos, que transportaban granos, se les impedía pasar. Hartos de perder dinero y de pasar frío en las banquinas, enarbolaron la consigna «o pasamos todos o no pasa nadie» y cruzaron sus camiones sobre las rutas. El resultado dista de ser un corte total, pero nos tiene a todos al borde de un ataque de nervios.
Mientras tanto, los responsables constitucionales de poner y sacar las leyes (o sea, sancionarlas y derogarlas), que son los diputados y senadores, vienen dedicándose, a lo largo de tan largo conflicto, de decirnos quién tiene la culpa. Ya, a esta altura, no se trata de eso, sino de gobernar.
Desde alguna fuente oficial, y con razón, se nos ha dicho que el gobierno y «el campo» no son, meramente, dos partes en conflicto. Porque el gobierno es el Estado y el Estado somos todos. Los productores agropecuarios son un sector, importante, pero no más que un sector.
Pero la observación vale también para destacar las responsabilidades del gobierno.
El ex presidente Kirchner dijo anteayer a un centenar de intendentes bonaerenses que «acá no se está discutiendo sobre las retenciones, acá se está discutiendo sobre el poder». Y expresó su deseo de que «Dios quiera que apareciera en este país una derecha democrática y no esta derecha golpista que aparece queriendo ganar o ganar». No advierte, en esta segunda reflexión, que poner la esperanza en Dios, al menos en este país, es un error. Dios, en Buenos Aires, es Jorge Bergoglio.
La primera observación del presidente, en el sentido de que lo que se discute es el poder, es realmente interesante. Porque, dejando de lado la magnitud que pueda tener la conspiración golpista que ha sido reiteradamente denunciada, lo cierto es que los límites de los amplios poderes que la Constitución otorga a los gobernantes se han estrechado. El gobierno, símbolo del poder, «no puede» ejercerlo como querría y debería. Por ejemplo, desalojando a todos los que cortan las rutas. Todo el mundo sabe, Jorge Sobisch mejor que nadie, que el uso del poder represivo del Estado es un arma de doble filo. Ni siquiera Stalin pudo resolver el problema del campo en la URSS cuando decidió matar a todos los productores que se oponían a sus planes de colectivización.
Entonces, lo que debe hacer es negociar, porque por más que, en hipótesis, los alzados sean la derecha golpista que habla de ganar o ganar, que deja a los niños sin leche y a las góndolas semivacías y hace que los precios sepulten los números del INDEC, lo cierto es que son fuertes. Siempre, por principios humanistas, es mejor la paz que la guerra. Pero también lo es cuando la victoria, que en el comienzo del enfrentamiento parecía próxima, no sólo se ha alejado sino que, además, acumula costos, para el país y aun para el oficialismo, demasiado altos.
Pirro, belicoso rey de Epiro (al oeste de Grecia), recibió en 280 antes de Cristo un pedido de ayuda de los ciudadanos de Tarento, antigua colonia griega del sur de Italia amenazada por el expansionismo romano. Deseoso de poner un pie en los dominios de Roma, Pirro cruzó el Adriático con un poderoso ejército y venció a los romanos en la batalla de Heraclea. Pero perdió cuatro mil hombres.
Un integrante de su círculo, de esos siempre dispuestos a agradar a quien manda, lo felicitó por el triunfo. Y el rey guerrero le contestó: sí, otra victoria como ésta y estamos perdidos.
JORGE GADANO
tgadano@yahoo.com.ar








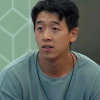


















Comentarios