«Lagunita», un cuento de Cecilia Fresco
«Lagunita», de Cecilia Fresco, del libro «Invierno» (Ediciones Patagonia Escrita, 2018). También es autora de «Las huellas» (novela, 2010) y «Realidad vs Representación» (poemas, 2014).
¿Cuántas veces fui a la lagunita? No sé, no habrán sido tantas, quedaba cerca de la casa del juez, el padre de Vanesa. El tiempo se me escapa, sobre todo aquel tiempo: no sé bien qué sucedía en mi vida ni en mi familia en aquellos años. Lo que sí me acuerdo es del color, había un verde mucho más oscuro que en otras partes, un verde como de Europa. ¿Habrán pasado otras cosas que no me acuerdo? ¿Un sólo recuerdo puede tragarse al resto? Me acuerdo tanto del lugar, tanto de lo que no quiero.
Lo mejor de la lagunita era el puente, muy angosto, de cemento, casi pegado al agua oscura y brillante, al agua verde Europa.
No era cristalina como el lago, era espesa, no se veía el fondo, lo imaginábamos muy abajo y muy sucio. Había berro y eso era para mí un tesoro: yo era el único que sabía lo que era el berro, una de esas cosas exóticas, porteñas, que le gustaban a mi mamá. No podía llevárselo, eso me hubiera obligado a revelarle la ubicación de la lagunita. Tampoco lo podía comer porque era horrible. Como todo tesoro, conservaba su valor estando oculto e inútil.
El terreno de alrededor de la lagunita era privado y nos dijeron que tenía dueño. En esa época había tantos terrenos libres que no teníamos necesidad de cortar ningún cerco para cruzar de un lado a otro, pero en la lagunita sí, estaba cerrada. Alguien había hecho, cerca del camino, un agujero en el alambre tejido. Era como un ojal muy estirado por el que podíamos entrar y salir con comodidad.
Cuando me llevaron por primera vez ya estaba hecho el hueco, parecía tener años, nadie lo arreglaba, nadie vigilaba esa zona. Igual, al usarlo, yo me sentía cómplice, como si me sumara a una banda de delincuentes infantiles, como si hubiera sido yo también culpable del delito de abrir ese alambrado.
Estaba ubicada en la parte del fondo, aparentemente, de los jardines de una mansión que daba a una calle asfaltada. Una lejana, de esas a las que no llegábamos. No se veía bien desde ahí, la imaginábamos enorme, enrejada, quedaba pasando la casa de los inglesitos y doblando hacia la ruta. Sólo se alcanzaba a ver una pared de piedra desde el puente, decían que tenía un solo dueño, un judío casi enano, arrugadísimo y vil, tan malo como su empleado rengo y su perro blanco.
Si uno se quedaba parado en la mitad del puente como un Jesús sobre las aguas, corría el riesgo de ser alcanzado por una de las balas del rengo, que te podía matar, al igual que los suyos ya habían hecho con Cristo hacía casi dos mil años.
Me hubiera gustado poder ir solo, me gustaba estar solo y la calma y la oscuridad de ese lugar me atraían. Me gustaba su aire extraño, su sol extraño pasando tan arriba y su suelo pantanoso, pero era un peligro demasiado grande: en mi casa no se creía, yo no estaba bautizado y no podía arriesgarme a un balazo sin salvación. En esa época hubiera querido yo también tener derecho a ir a la iglesia, no me importaba tanto el tema de dios como el de su residencia. La iglesia vacía, como la lagunita, tenía un cielo altísimo y era igual de rara y húmeda.
¿Cuántas veces fui a la iglesia? Pocas, la madre del Bebe me llevaba cada tanto, pero no me dejaba comer la hostia, después supe que no valía la pena, que no tenía gusto a nada. Una vez pasé a comulgar con ella, me llevaba agarrado de la mano bien fuerte, cuando estuvimos delante del cura me puse en puntas de pie abriendo la boca y sacando la lengua, pero ella me sacó de un tirón. Vos no me dijo. En aquel momento hubiera dado cualquier cosa por probar esa moneda blanca que los dejaba en trance pero era imposible, no tenía muchas oportunidades de entrar a la iglesia, sólo con la familia del Bebe me dejaban pisar ese lugar. En casa mis hermanos y yo teníamos prohibido hablar de cualquier tipo de dios, tanto como teníamos prohibido, fuera de casa, hablar de nuestra falta de dios. Nosotros somos creyentes pero no practicantes teníamos que responder si alguien nos preguntaba. Vanesa sí podía ir, a pesar de todo iba con su vestido y con su madre todos los domingos. O supongo que todos los domingos, porque las pocas veces que estuve ahí la vi arrodillada en primera fila, como un ángel, como una figurita.
¿Cuántas veces fui a su casa? Nunca. Lo de la explosión había sido antes de que nosotros llegáramos. Yo no pregunté qué había pasado, la casa del juez estaba medio quemada pero seguía siendo una gran casa. Estaba cerca, como a unos veinte metros hacia arriba, del hueco de entrada de la lagunita. Vanesa iba a veces a mirarnos, pero no entraba porque tenía un vestido muy hermoso y porque, siendo quien era, no era capaz de violar la ley. Su padre ya no ejercía, pero para todos seguía siendo “el juez” más como un apodo que como un cargo. Él nunca salía, ni siquiera al patio, como si ahí adentro estuviera protegido, como si una bomba no pudiera caer dos veces en el mismo lugar.
La excusa para ir a la lagunita era ir a cazar libélulas. Me enseñaba el Bebe y me regaló una de sus gomeras. Por algún motivo me aceptaban, tal vez porque en casa teníamos auto nuevo, tal vez porque estaban aburridos, tal vez porque eran la rama pobre de una gran familia y cualquiera que tuviera plata les llamaba la atención o el interés. El padre del Bebe no trabajaba y, a mí me parecía, ya había perdido toda esperanza. O había visto demasiadas cosas: a veces pasaba por mi casa con un vasito, cerca de las siete de la tarde, a tomar ginebra. Mucho tiempo después supe que su amistad me protegió por más años de los que yo me hubiera imaginado.
En realidad cazar libélulas me parecía horroroso, pero no podía decirles que no. Cualquier cacería de animales me parecía horrorosa y a ellos excitante. Para mí eran bichos mágicos, como helicópteros de colores, además en mi casa les decían alguaciles. Alguaciles y hondas, no libélulas y gomeras. Por suerte era imposible atraparlas de esa forma, yo decía orgulloso: me voy a cazar libélulas con los chicos, y me respondían siempre: no pases por la casa del juez, ni siquiera por enfrente. Al principio les hacía caso, les pedía a los chicos que cortáramos camino por el terreno de los inglesitos, para evitar esa cuadra y cuando llegábamos caminaba mirando hacia abajo, hasta estar en el medio del puente. Tenía la sensación de que con sólo mirar esas paredes sin techo, ese sector con hollín y yuyos que contrastaba con la prolijidad grandiosa del resto de la casa, corría peligro. Ese peligro extraño de ser cómplice de algo de lo que no tenía idea, cómplice de algo pecaminoso o subversivo. Culpable por mirar ese lugar, por sentir secreta simpatía por ese hombre y esa hija prohibidos, instalados en el centro de mi barrio.
Tal vez por eso no me acuerdo de los detalles ni de cuántas veces fui a la lagunita, porque todavía tengo miedo de ver en el agua verde, flotando, alguna de sus manitos delicadas, o su pelo larguísimo ondeando todo verde como las algas o el berro. O de que vaya a aparecer su cara entre los restos de la guitarra de su padre, que tenía tan buena voz, que creía que una bomba no podía caer dos veces en el mismo lugar.










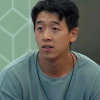















Comentarios